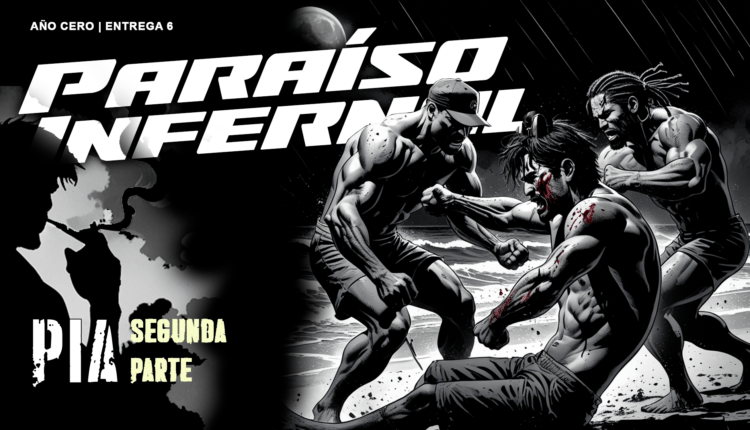Paraíso Infernal
Entrega 6
Pía (parte 2)
Por Eduardo De Luna
Sergio tiró el celular contra la mesa de plástico.
Temblaba.
La mesera lo miró, nerviosa.
—¿Todo bien? —preguntó.
Sergio no contestó. Solo sacó un billete arrugado, lo dejó bajo el vaso de horchata que ya no podía tragar y caminó hacia la moto.
La bolsa con víveres quedó ahí. No importaba.
El camino de regreso a Sian Ka’an fue un túnel. Pensaba en ella, en sus dedos temblando, en su risa después del tequila.
Pensaba en el hijo de puta que la quemó con cigarro.
Pensaba en la cremación exprés.
Pensaba en el “suicidio”.
Pensaba en México.
Ya no podía quedarse al margen. Ni siquiera ahí, en su burbuja de palapa con energía solar, lejos del mundo.
Sacó una libreta. Comenzó a escribir nombres, fechas, frases sueltas:
“Fraccionamiento con alberca”
“Fiestas electrónicas”
“Puerta con llave”
“Maragata, verde limón”
“¿Quién autorizó la cremación?”
“¿Quién pagó por el silencio?”
Cuando terminó, el papel estaba húmedo. De sudor. De rabia.
Encendió el generador. Abrió su laptop.
Entró a los sitios más sucios de la red: foros de ex policías, redes de escort, grupos privados de Telegram.
Sabía dónde buscar.
Había investigado cosas peores.
No era periodista.
Pero sabía hundirse en la cloaca.
Porque Sergio Roca no olvidaba.
Y esa noche, con el viento de la selva pegando en su choza, comenzó la cacería.
Selvanova.
Un nombre bonito para un complejo de rejas eléctricas y jardineras tristes.
Afuera, la vida seguía: triciclos con marquesitas, el grito del afilador, el murmullo de taxis y los de Rappi jugándose la vida.
Y un puesto de choripanes.
Apenas una lona, una parrilla oxidada, y un gordo con camiseta sin mangas, sudando chimichurri.
Sergio se acercó con una naturalidad ensayada.
La noche caía lento, pegajosa.
Pidió un choripán y una Coca.
—¿Le pongo criolla, patrón? —preguntó el gordo, limpiándose las manos con un trapo inmundo.
—Sí. Con todo. ¿Qué tal jalan por acá los argentinos? —soltó Sergio, mirando hacia el fraccionamiento.
El gordo levantó una ceja, curioso.
—Ufff… hay un chingo. Hasta parece Rosario o Buenos Aires esto. Todos con la misma facha: flacos, tatuados, lentes caros, pero sin un peso.
Sergio sonrió. Dio un bocado.
Delicioso. Pura grasa y nostalgia.
—Vi que vivía por acá una chica… modelo. Rubia. Ojos verdes. Argentina. Se llamaba… Pía, creo.
El gordo se detuvo.
Paró la espátula.
Lo miró con cuidado.
—La que mataron, ¿no? Una lástima, loco. Re buena onda la piba. Siempre venía con su hermana. Gritonas, divertidas. Nos pedían chimis sin picante. Una reina.
—¿Y el novio?
El gordo escupió al piso.
—Ese cagada… siempre con cara de culo. Celoso como la mierda. Una vez casi se agarra con un wey porque Pía le sonrió. Imaginate. El loco ese vendía suplementos, creo. Todo marcado, todo falso. Se hacía el empresario pero vivía de fiestas.
Pinocho, le decíamos. Mentía hasta para pedir fiado.
—¿Sabes si sigue viniendo?
—Después de lo que pasó, desapareció. Pero algunos dicen que lo han visto en la playa, por la calle 38. Otros dicen que ya se peló pa’ Argentina. Yo no creo. Un tipo así no se va… se esconde.
Sergio lo miró a los ojos.
—¿Tienes una foto de él?
El gordo dudó. Miró hacia los lados.
Sacó su celular. Abrió WhatsApp.
—Mirá. Esta es de cuando hicimos un asado. Pía ya no salía con él, pero el tipo cayó igual. Pedo. Mal.
Sergio vio la imagen. Ahí estaba.
Bigote recortado, camisa abierta, sonrisa torcida.
El mismo que Pía mencionó en el bar.
—Gracias. ¿Cómo te llamas?
—El Gordo Rolo. Cualquier cosa, pasá. Acá estoy todos los días, menos si llueve.
Sergio pagó. Le dejó propina.
—Rolo… si lo vuelves a ver, avisame. Estoy escribiendo sobre Pía. Algo que cuente la verdad.
El Gordo asintió.
—Me avisas si necesitás algo, loco. No era justo lo que le hicieron. A nadie. Pero menos a ella.
Sergio se alejó.
El choripán pesaba en el estómago.
O quizá era el odio.
El que no se digiere.
La historia se repite a si misma…
Parado junto a su moto, fumando un cigarro barato, Sergio miraba las luces de Selvanova como si fueran las ventanas de una cárcel.
No entendía bien por qué lo hacía.
Pía no era su novia. No era su hermana.
Apenas una mujer fugaz, de un bar mugroso, en un país prestado.
Una noche. Una conversación.
Y sin embargo…
Sentía que la conocía.
Que la había visto antes, muchas veces, con otros nombres, con otras caras:
en las noticias, en las morgues, en las campañas de justicia que nadie escucha.
Eran todas la misma.
La que amó.
La que no pudo salvar.
La que huyó.
Recordó a Lucía.
Años atrás, otra sonrisa parecida.
Otra historia truncada.
También dijeron que se “suicidó”.
Pero Sergio sabía.
Siempre supo.
Y no hizo nada.
Se encerró a escribir.
A leer.
A olvidarla.
Hasta que ahora, en el rostro de Pía, reapareció la deuda.
El recordatorio de que a veces la memoria es un cuchillo.
Y la venganza, una forma sucia de redención.
No iba a escribir un libro.
No iba a hacer una crónica.
No iba a buscar justicia en los tribunales ni verdad en los periódicos.
Iba a encontrar al tipo.
Al maldito cobarde que creyó que podía matarla y salir impune.
Y cuando lo encontrara, no habría discurso.
Ni denuncia.
Solo una palabra.
Y un golpe seco, fundido a negros.
Porque Sergio Roca no era bueno.
No era héroe.
Era otra bestia más.
Pero con memoria.
Lupanar con vista al mar.
Playa 38.
Arena caliente.
Sombra apenas.
Los cuerpos se alineaban bajo el sol como piezas de carne expuestas.
Al fondo, música de reguetón arrastrada por el viento.
“Una mierda de música” pensó.
Sergio caminaba sin prisa, con la camisa abierta, mochila al hombro, gafas oscuras. Parecía turista.
No lo era.
Cerca de un club de playa, la vio.
Pelo teñido, bikini negro, piercings discretos, mirada de pocas pulgas.
Mate en mano.
Argentina.
Perfecta.
Se acercó con un “che, ¿tenés yerba buena?”
Ella se rió.
Tenía voz ronca, acento de Córdoba.
—Pa vos, loco, siempre hay —dijo, y le alcanzó el mate.
Hablaron de boludeces.
Del calor.
De las obras en la Quinta.
Del dólar.
Después, sin rodeos, Sergio sacó la foto del celular.
El tipo del bigote.
Pinocho.
—¿Lo conoces?
Daniella frunció el ceño.
Guardó silencio.
Luego, un “¿por?”
—Estoy escribiendo algo. Sobre Pía.
Ella desvió la mirada.
—Sí, lo conocí. Era… raro. Muy posesivo. Siempre venía a los afters con mirada de perro guardián.
Una vez lo escuché gritarle a Pía en un baño. Le decía puta. Que no era nadie sin él.
Pero todos lo callaban. Nadie quería broncas.
—¿Sabes si sigue por acá?
—Se decía que se fue… pero yo no lo creo. A esos tipos les gusta quedarse a ver el incendio.
Sergio asintió.
—¿Tienes algo más? Lo que sea.
Daniella dudó.
—Una amiga, Sofi, trabajó en la misma agencia de modelos. La vio hace poco en un antro. Dice que el Pinocho ese andaba con una nueva. Otra pibita rubia. Igualita a Pía. Como si buscara un reemplazo.
Sergio apretó los dientes.
El aire olía a sal, a sudor, a mierda humana escondida.
De pronto, dos sombras se acercaron.
Morros.
Jóvenes.
Uno con gorra, otro con rastas.
Sin camiseta.
Panza de gimnasio.
Músculos inflados.
—Ey, carnal —dijo el de la gorra—. ¿Que andas preguntando por el Pino?
Sergio se levantó sin responder.
—Nomás es curiosidad —dijo con calma.
—Pues bájale, carnal. Porque esa curiosidad te puede costar los dientes.
Daniella ya se había alejado.
Sergio notó que uno tenía algo bajo la toalla.
El otro sonrió.
—¿Y si lo mandamos a nadar?
El primer golpe le llegó por el costado.
Codo en las costillas.
Respiración cortada.
Sergio retrocedió, sintió el puño del otro venir.
Lo esquivó, pero no del todo.
Un golpe seco en la mandíbula.
Cayó sobre la arena.
La boca sabía a sangre y sal.
Se levantó a medias.
El de las rastas sacó algo brillante.

Pero antes de que lo usara, una voz gritó:
—¡Eh, la poli! ¡Bórrense!
Los tipos salieron corriendo.
No había policías.
Solo un vendedor de paletas y hierba con colmillo.
Sergio escupió.
Se sostuvo la costilla.
—Gracias —murmuró.
—Nega, nega,, es que no quiero muertos frente al carrito —contestó el paletero, y se alejó.
Sergio se quedó ahí, arrodillado, el mar lamiéndole los pies.
Doblado, pero no vencido.
Ahora sabía algo:
el tipo seguía ahí.
Y lo estaban cuidando.
Con perros de pelea, con putas de reemplazo, con miedo sembrado en la arena.
Y eso solo significaba una cosa:
la cacería estaba caliente.
Y valía la pena seguir.
Continuará…
Este texto es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares, organizaciones, eventos y situaciones descritos son producto de la imaginación del autor. Cualquier semejanza con personas reales, vivas, fallecidas o con hechos reales, es pura coincidencia.
TE PUEDE INTERESAR: Pía https://www.deluna.com.mx/cultura/pia/
¡SÍGUENOS EN REDES!
*Paraíso Infernal*
— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) April 29, 2025
Entrega 3
Píahttps://t.co/uV8yVh2T06 pic.twitter.com/oIfpjfDs6g