Paraíso Infernal
Entrega 7
Vorágine
Por Eduardo De Luna
El ventilador giraba oxidado sobre sus cabezas, empujando el humo de cigarro como un perro perezoso. En la azotea del Bar del Diablo, el centro era un espanto de luces turbias y música mal mezclada. Afuera, la humedad chorreaba como sudor de culpable. Adentro, dos putas discutían con la rabia contenida de quien no puede largarse pero ya se hartó.
—Te lo juro por mi madre, esa brasilera se cree la dueña de todo Playacar —escupió Valeria, la colombiana. Caderas anchas, pechos pesados, uñas rojas como semáforos rotos. Fumaba con la rabia de quien ya no espera justicia.
—La puta vieja nos quiere dejar con treinta por ciento menos —dijo Sofía, flaca, argentina, labios sin pintura y ojos que ya habían visto demasiado. Tomó del vaso de vodka barato, hizo una mueca y escupió al suelo—. Y encima el boludo ese, su novio… ¿viste la boca que tiene? Parece que se la lava con mondongo.
—Huele a cerveza rancia y a lengua muerta —dijo Valeria, soltando una risa ronca—. Yo no sé cómo se la coge. Debe tener billete escondido o la tiene amenazada con algún secreto de cuando ella era travesti en São Paulo. Porque esa mujer, te juro, no es de fiar.
Sofía prendió otro cigarro con el filtro mordido. Bajó la voz.
—Anoche la vi contando billetes en la cocina. Todos de a quinientos. Y no eran de las chicas de la casa. Era otra lana, lana sucia. Algo huele mal y no es solo la boca del argentino.
Valeria miró por encima del barandal. Desde la azotea, Playa del Carmen parecía un espejismo de cartón mojado. Hoteles con luces quemadas, gringos vomitando en la Quinta, y en algún rincón, la casa de citas en Playacar brillando con su falsa pulcritud.
—Yo escuché que andan lavando varo de una agencia de viajes que ni agencia es. Que la mitad de las gringas que llegan en grupo, vienen directo de Medellín o Rosario, y no traen ni pasaporte real.
Sofía tragó saliva. Le temblaba la pierna.
—¿Y si esa vieja nos mete en algo más turbio? Yo solo quiero trabajar, Valeria. No quiero que un día me encuentre con una pistola en la boca y una maleta con coca en la mano.
La colombiana apagó el cigarro contra el metal oxidado del barandal. La quemadura olía a plástico quemado.
—Tarde, nena. Ya estamos adentro. Solo que no sabemos hasta qué profundidad.
Y mientras allá abajo rugían los motores de los taxis piratas, arriba, dos mujeres sabían que estaban al borde de un precipicio. Solo que todavía no veían la caída.

Afuera del bar, el calor hervía bajo la piel como aceite viejo. Un Nissan Tsuru sin placas estaba estacionado en reversa junto a un contenedor de basura que apestaba a marlboro mojado y camarón podrido. En el asiento del conductor, Javier Gorote, ministerio público investigador, fumaba sin prisa. Tenía el rostro cincelado a palos y los ojos vidriosos de tanto expediente sin justicia. A su lado, Gonzalitos, su nuevo ayudante, sudaba la gota gorda en una guayabera blanca que ya era gris cocinero, ajada por el cloro y las aguas duras del maldito Caribe mexicano.
—¿Ya te fijaste cómo suben cada jueves a la flaca esa? —murmuró Gorote, sin mirarlo. Su voz era más ceniza que voz.
—Sí, jefe. La argentina. Ella y la morena de tetas grandes. Pero la flaca es la que se mueve con la brasileña —contestó Gonzalitos, limpiándose el sudor con la manga. Sus zapatos parecían haber sido negros alguna vez, pero ya eran del color de la tierra cuando sangra—. En el último informe, los de migración dicen que ni siquiera está registrada con visa de trabajo.
Gorote chupó el cigarro hasta que se encendió como faro en la penumbra.
—Playacar está podrido. La casa de masajes que está al fondo de la privada “Coral Beach” es fachada. Hay movimiento a las tres de la tarde y a las tres de la mañana. Llegan camionetas de placas del Estado de México, de Veracruz. Puro cabrón que no debería estar aquí.
—Y hay otra cosa —añadió Gonzalitos, bajando la voz—. Uno de los choferes del hotel Gran Paladium está involucrado. Se llama Rubén, pero en los radios se hace llamar El Vaquero. Recoge turistas del aeropuerto y deja paquetes en esa casa. Dicen que ha llevado menores también.
El cigarro de Gorote cayó en el pavimento con un chasquido seco. Lo pisó con la suela del zapato sin despegar la vista del bar.
—Esta no es una red de putas. Es una red de tráfico de personas. Con niñas. Con deuda falsa. Con sobornos desde la fiscalía hasta Zofemat si me apuras. Y ese argentino —dijo mientras señalaba con la barbilla hacia el interior del bar, como si pudiera oler su boca desde el auto— no es un novio. Es el contacto. Él manda mujeres a Europa con pasaporte falso y se queda con la mitad del dinero.
Gonzalitos tragó saliva. La noche olía a tormenta.
—¿Y qué hacemos, jefe? ¿Los agarramos?
—No, pendejo. Todavía no. Primero les quitamos el dinero. Les quebramos la protección. Luego los hacemos caer con su propia mierda.
El motor del Tsuru arrancó con un jadeo mecánico. Las luces no se encendieron.
Adentro del bar, Valeria y Sofía brindaban con vasos vacíos.
Afuera, el infierno empezaba a dar vueltas.
Javier Gorote mientras vigilaba, se hundió en pensamientos que le atormentaban…
“La vicefiscal… esa pinche marrana con gafete dorado y sonrisa de burócrata podrida. La muy cerda quiso mandarme a la congeladora. Decía que era por insubordinación, que me brincaba la línea. Pero todos sabíamos que el único escalón que ella respeta es el de la caja fuerte. Me quiso enterrar porque empecé a oler la mierda que protege: las casas de citas, las clínicas ilegales, los hoteles boutique donde desaparecen niñas y aparecen contratos firmados por muertos. Y ella ahí, sentada en su trono de grasa, comiéndose las denuncias con la misma facilidad con la que se traga un filete con mantequilla. Tamaño manatí, apestosa a perfume barato y a corrupción crónica.
No hace nada. No firma nada. No mueve un dedo. Pero cobra. Cobra por no mirar. Cobra por no preguntar. Cobra por dejar que la sangre se seque antes de que llegue el acta. La última vez que levanté la voz, me mandó a investigar robos hormiga en supermercados. Una forma elegante de decirme: “Desaparece, cabrón”. Pero yo no desaparezco. Me hundo. Me arrastro. Y cuando salgo, salgo con algo entre los dientes.
Sé que se embolsa más de un millón a la semana. Lo sé porque uno de los contadores de la célula de Playacar vino a buscarme una noche, con miedo en la cara y plomo en la espalda. Me dijo que cada jueves, a las once, un tipo de lentes oscuros le deja el sobre en su escritorio. Ni siquiera se lo entrega. Solo lo deja. Como si fuera una tradición. A cambio, la vicefiscal hace la vista gorda con los feminicidios, con las violaciones, con los traslados nocturnos en camionetas sin placas. Le vale madre la ciudad. Mientras no le falte su whisky etiqueta negra y su pan de muerto, puede arder el malecón entero.
Yo la conozco. Desde antes de que fuera gorda y asquerosa. Desde que era una pasante hambrienta en la vieja procuraduría de Cozumel. Ya era una arrastrada, pero por lo menos no le apestaba el alma. Ahora la tiene podrida. Y eso me da ventaja. Porque toda esa grasa no la va a salvar cuando le caiga con las pruebas. Porque va a caer. Todos caen.
Y cuando esa ballena de oficina ruja y se revuelque, me voy a encargar de que todos escuchen su canto final. Porque esto no es justicia, es ajuste de cuentas. Y yo no soy fiscal. Soy carroñero”, pensó un segundo antes del impacto, ya que mientras Gorote terminaba su tabaco, algo interrumpe la noche:
¡PLAF!
Un cuerpo cae desde la azotea y se estrella contra el pavimento a unos metros del Tsuru. Es Sofía, la argentina flaca. Desnuda, el cuello torcido en un ángulo imposible, las piernas como ramas partidas. Alrededor, los gritos comienzan, pero Gorote no se mueve.
Gonzalitos abre la puerta con torpeza, atragantado de choripan que recién había comprado en la esquina.
—¡Jefe! ¡Se cayó una!
—No se cayó —dice Gorote, mirando hacia arriba—. La aventaron.
Valeria, aún en la azotea, grita sin voz, con las manos ensangrentadas. Detrás de ella, la sombra de un hombre alto, probablemente el argentino de la boca apestosa, se esfuma por la puerta trasera del bar.
Y ahí cambia todo.
Ya no se trata de una red.
Es un asesinato frente a un ministerio público.
Es una provocación.
O un mensaje.
Gorote saca su pistola del tablero, abre la puerta despacio.
—Ya valió madres todo, Gonzalitos. Ahora van por nosotros también.
El cadáver de Sofía apenas había llegado al Semefo cuando cayó el siguiente.
Gonzalitos.
Lo mataron a quemarropa, esa misma mañana, en la puerta de su casa en Villamar. Frente a su esposa. Frente a sus dos hijos. Ocho tiros. Uno en la cara. No le robaron nada.
Fue un mensaje. De esos que no llevan firma, pero huelen a pólvora y traición.
La mañana siguiente, a las 5:47 en punto, Playa del Carmen se convirtió en una zona de guerra sin declaratoria. No hubo alarma sísmica ni estado de excepción. Solo portazos, gritos y patrullas que salían de las cloacas. Más de doscientas unidades de la Policía Ministerial del Estado, flanqueadas por escuadrones mal rasurados de la policía municipal, irrumpieron al mismo tiempo en casas, cuarterías, picaderos, bares, fondas, y hasta en un kínder donde vendían cristal en biberones.
—Cateo con orden. Ministerio Público —gritaban. Pero nadie enseñaba un puto papel.
No era justicia. Era una ejecución coreografiada. Tenían la lista. Sabían los nombres, las fachadas, las entradas traseras. Lo sabían todo porque ya habían cobrado antes por hacerse pendejos. Aquella madrugada, dejaron de hacerse pendejos.
Gorote lo entendió cuando bajó del Tsuru y pisó el pavimento caliente.
—Esto no es un operativo —murmuró—. Es una toma de la plaza. Y nos van a chingar a todos.
El asesinato de Gonzalitos fue la excusa. La fachada. Pero la orden venía de más arriba, de oficinas sin ventanas y escritorios con más coca que papelería. Era una purga. Una limpieza de ratas. Pero no las ratas pequeñas. Las que no obedecieron. Las que vendían sin permiso. Las que no pagaron la última cuota.
Los cateos eran redadas a media luz. A algunos los subían esposados. A otros los desaparecían sin levantar polvo. Y a los que gritaban, les apagaban la voz con la cacha de una Glock.
A las 7:12 a. m., la casa de citas en Playacar estaba vacía. Olor a semen viejo, sábanas revueltas, billetes de a quinientos debajo del colchón, sangre seca en la regadera. Marcia Oliveira Rocha —la matrona brasileña— se había esfumado. Igual que su novio, el argentino de boca podrida. Dicen que cruzaron por Punta Allen en una lancha sin luces, con pasaportes nuevos y protección del Cártel de Santa Rosa. Otros dicen que la brasileña fue ejecutada en la selva por saber demasiado. Nadie ha mostrado el cadáver.
Valeria, la colombiana, la amiga de Sofía, desapareció esa misma noche. Sin rastro, sin denuncia, sin nombre en el parte. Como si nunca hubiera existido. Pero Gorote sabía que ella vio algo. Algo que no debía ver.
En la Vicefiscalía, la gorda no se movía. Seguía firmando papeles sin leer, con las uñas postizas llenas de mole. Porque el fuego ardía en la calle, pero la grasa se cocía en su escritorio.
No era por Sofía. No era por Gonzalitos. No era por justicia.
Era por control.
Y lo que empezó como una redada se convirtió en una masacre institucional. Una reconquista. El comienzo de una guerra que no iba a durar días, ni meses. Iba a durar más de diez años. Una guerra sin bandera. Sin reglas. Con muertos sin nombre y jueces sin ley.
¿Quién ganó?
Nadie.
¿Quién sobrevivió?
Aún no lo sabemos. Pero Playa del Carmen dejó de ser paraíso.
Y el infierno apenas estaba sacando las uñas.
Continuará…
Este texto es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares, organizaciones, eventos y situaciones descritos son producto de la imaginación del autor. Cualquier semejanza con personas reales, vivas, fallecidas o con hechos reales, es pura coincidencia.
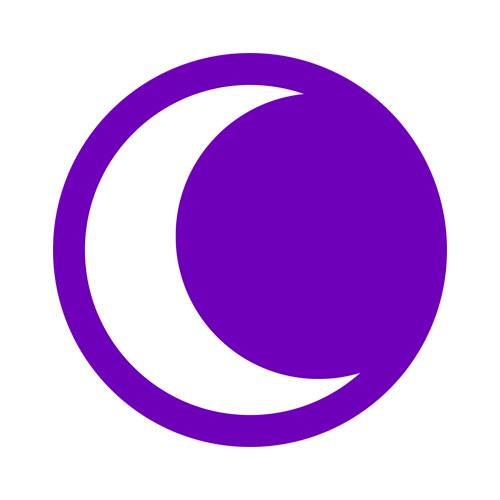
TE PUEDE INTERESAR: Pía (parte 2) https://www.deluna.com.mx/paraiso-infernal/pia-parte-2/
¡SÍGUENOS EN REDES!
Los sonidos rituales mayas: patrimonio vivo de Quintana Roo#Cultura https://t.co/emdEzJzsBw pic.twitter.com/DvS6hNIRRF
— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) May 23, 2025

