Paraíso Infernal
Entrega 10 (Colaborativa)
Sin nombre
Por -h
No mames. Esta vez sí le costó levantarse. Pinche cuerpo, todo pesado, todo jodido, y luego un culero dolor en todas las articulaciones. Se tanteó las ropas y, como esperaba, no encontró ni dinero ni celular. Se esforzó en ponerse de pie para poder mirar alrededor y darse cuenta de que no sabía en donde estaba. Tras de sí iniciaba la vegetación que presagia el pantano, al frente, la polvosa erosión de terrenos desmontado por la ganadería extensiva y una larga sequía. A lo lejos, un árbol, al que se llegó contando doscientos pasos exactos. La sombra estaba cubierta por envoltorios de papitas, de latas de cerveza y de ropa mugrosa y desgarrada. También observó restos de una fogata y un tallón de mierda que avanzaba por al menos un metro. Ha de ser vieja porque no jiede, se dijo, reconociendo el tipo de lugar en el que estaba pero sin tener la mínima idea de su ubicación. Putamadre. No recordaba haber tomado demasiado. En realidad no se acordaba de nada. O casi. En su cabeza se apelotonaban imágenes que parecían no conectar entre sí. Se había levantado de aquella silla toda pinche, de monobloc con el sello de Corona en su respaldo, se guardó el pito, se acomodó el pantalón y buscó y encontró en sus bolsillos la bolsita de polvo casi por terminarse y el fajo de billetes amarrados con una liga. Desató uno de doscientos y lo arrojó a la morra que se deshacía en arcadas sobre el bote junto a la silla. Por las molestias, dijo o se imaginó decir. Pegó un jalón al polvo y después por la otra fosa. Levantó la bolsita frente a sus ojos, la sacudió y calculó apenas otro pase. También se lo aventó a la morra, que ya se limpiaba el hocico, todavía hincada sobre el balde.

Ráyate, supuso decir. Salió del privado y se dirigió a la mesa. Se imaginó haciendo muecas, con la quijada trabada y la mirada en estrobo, pero pues, le valía madre. Manejaban el mejor material y tenía que notarse. Se sentó en la mesa, la mejor del lugar, en donde habían sentado a todas las putas que trabajaban ahí. Él y su primo el Juancho. Se sirvió del Buchanan’s 18, un buen chingadazo, ya sin agua ni hielos. ¿cómo vamos?, preguntó a su primo, ¿Vamos a pedir otra? La tercera, sería. Pero el Juancho ni lo peló. Impasible, prefirió darle una chupada al cigarro que chisporroteaba en verde, justo debajo del cartel que prohibía el uso de productos de tabaco y enervantes. Hacía unos pocos meses que se habían vuelto inseparables. Desde la última mañana de Navidad cuando se habían amanecido bebiendo, nomás ellos dos, en medio de primos y tíos y vecinos y otros desconocidos que dormían desmayados al no poder seguirles el ritmo. El día anterior había sido su primer día como varón deveras, la primera vez que su madre se sintió orgullosa del hijo que había dejado de ser un vago sin oficio ni beneficio para convertirse en proveedor, llenándole la cocina de piso de tierra con una caja de güisqui, rejas de verduras y dos totoles congelados, gringos, de los buenos, de doble pechuga, le explicó a la sorprendida mujer que apenas articulaba un ¿de dónde mijo, de dónde?, pero él se apresuró con un abrazo para tranquilizarla. Del súper, amá, de dónde más. Se invitó a todo el mundo a la cena, había demasiada comida y demasiado por presumir, así que cuando llegó el primo Juancho, todavía en uniforme, cargando la pierna enchilada, nadie exclamó la admiración de antaño. Ponlo áhi primo, onde quepa, le indicó al cabo de la trigésima zona militar desde la cabecera de la mesa en la que fungía como patrón. Tal vez fuera por la cantidad de lo bebido y lo inhalado, pero le pareció de lo más normal que al amanecer, y tras cerciorarse que no quedara nadie más consciente, el primo le repitiera la pregunta de su madre y, además, le reprochara el que no lo hiciera parte de ello. Igual los jefes le habían estado chingue y chingue para que reclutara a otros pendejos, así que no se hizo del rogar. Nomás me manden llamar, te jalo.
Y como si lo hubiera decretado, la radio de la que siempre tenía que estar al pendiente, chilló junto a sus Jordan Air de estreno. Era navidad y todavía no había visto a los sobrinos sorprenderse por los regalos debajo del árbol, pero la necesidad de cumplir con el deber, aprendida a punta de tablazos, le forzaba a ponerse a la orden. Se espabiló, carraspeó y recogió el aparato, cuadrándose para responder: Enterado. Afirma. 20 minutos. Cambio. Después arriesgó: Oiga, le tengo un candidato. De fiar, sí. Volteó a ver a su primo y aseguró en la radio: Él ya sabe. Sí. 20 o 30 minutos, Afirma. Cambio. Y cortó la comunicación. Dos horas más tarde, ya con niños jugando a dispararse con sus nuevos juguetes de luces de colores y sonidos bélicos, y con parientes y gorrones curándose el desvelo a punta de caguama y chunchaca reventada desde una vieja bocina de quince pulgadas y tripié, la camioneta de redilas se detuvo frente a la casa. Se adelantó a la cabina para presentar a su primo, pero desde el volante nomás le hicieron la seña pa que se trepara en la parte trasera. Lo que hizo de inmediato. Despuesito se trepó el primo, a quien le había sobrado tiempo para bañarse, rasurarse y vestirse de civil. La caja de la troca olía a trasnoche navideño, a trago sudado y empacho condimentado y devuelto. El viaje duró 4 horas más, durante las cuales se hicieron varias paradas hasta juntar dieciséis cabrones en el espacio de tres por dos. Diecinueve corrigió el Juancho contando a los de cabina. Entre todos se destacaba el figurín de un morrillo de 50 kilos, pulcramente vestido y calzado, que se mantuvo todo el camino de pie, sujeto de las redilas. El último en subir. Su madre lo acompañó y ayudó a treparse a la camioneta, no sin antes santiguarlo de ida y vuelta. Ojalá y se te haga mijo, lo despidió para siempre. Nomás llegando, les dieron una chinga.
Los jefes llevaban varios días celebrando y, festivos como andaban, se les antojó madrear pendejos. Especialmente a los nuevos. Y es que a quién putamadres se le ocurre llevar a un guacho. Es mi primo, suplicaba, cagándose encima por los puñetazos en las costillas y los tablazos en las nalgas. El Juancho, en cambio, estoico aguantó los madrazos, en cara y cuerpo, sin quejarse, aunque eso emputara a los responsables de su bienvenida que en cada golpe le preguntaban si se sentía mucha verga. Fueron a desamarrarlos por la mañana. Algunos despertaron nomás se sintieron sueltos, otros lo hicieron ahogándose por la cubetada de agua puerca que les echaron. El morrillo de 50 kilos nomás no. Ni a patadas lo pudieron revivir. Éste valió madres, le informaron a los patrones, quienes sin levantarse de la silla mandaron a destazarlo, enterrarlo y echarle cal. ¿Algún carnicero?, preguntaron al grupo, pero nadie estaba en condiciones de levantar las manos. Si no es de ver quién quiere, y jalaron por la nuca al Juancho convirtiéndolo en voluntario. En alguna peda contaría entre risas que el cuerpo todavía se quejó cuando le metió la faca en las coyunturas para desmontarlo. Su correcta ejecución en aquella encomienda, además del previo adiestramiento militar y el conocimiento en el uso del arma larga, le ganaron la confianza de los jefes y del güero con acento árabe que caía tres veces por semana al campamento para cumplir con funciones de instructor. Rápidamente, el Juancho fue ascendido a capataz, permitiéndole decidir quién servía para el trabajo y quien no valía verga, quién tenía derecho a comer y hasta de vivir. Especialmente durante la cuarta de las seis semanas que supuestamente duraría la capacitación. Los jefes desaparecieron y los dejaron a su suerte, sin instrucciones ni armas ni comida, excepto por unas cajas de Maruchan que se acabaron enseguida. La falta de alimentos propició algunas peleas entre los conscriptos, mismas que, según las órdenes del capataz, debían ejecutarse a puño limpio, primero, y con las herramientas de faena que tuvieran a su disposición, después. El ganador, quien quedara vivo, tenía que encargarse del cuerpo; a veces en los botes de ácido a veces en los de incineración. A veces, ocurrió, que entre todos debieron trabarse con los dos imbéciles que no sobrevivieron a las heridas. En el pase de lista del quinto día de aquella semana se dieron cuenta de la desaparición de los prietos, el Churrumáis y el Chucumbele, par de hermanos procedentes de alguna zona rural, buenos pa la faena, malos pa sostener el rifle. Cuatro fueron a buscarlos y los cuatro regresaron nomás para ser apaleados por no encontrarlos. A mediatarde aparecieron los hermanos, cargando un lechón el primero y tres gallinas el segundo. Esa noche la tropa comió, celebrando la iniciativa de los prietos, a quienes el Juancho levantó por la nuca nomás terminaron de cenar, porque tenían que platicar sobre aquello de desaparecerse. Se alejaron caminando hacia la oscuridad del monte y sólo el vigía los vio regresar, hora y media más tarde; sólo a dos, al capataz y al Chucumbele, que caminaba con la mirada baja y el culo roto. A los pocos días regresaron los patrones con la noticia que el adiestramiento había terminado. Las seis semanas se habían convertido en solo cuatro, pues tenían prisa por moverlos. Juntaron a los dieciséis que habían sobrevivido al campamento, de veinticinco que se llegaron a juntar, los hicieron tomar distancia y sentarse en el polvo. Se trataba de lo siguiente: la plaza se había descuidado, se había soltado tantito la rienda y muchos ya andaban queriéndose mandar solos. Había que llegar a poner orden, a cortar cabezas, a recuperar el respeto. Para motivarlos les dieron de beber e inhalar de lo que se guardaban los pesados y les dejaron sentirse chingones y enloquecer y disparar hacia el monte y echarse porras, porque eran gente del más verga de los vergas. Eufóricos como andaban, los subieron a dos Toyotas para llevarlos a su patética nueva realidad, una casa abandonada de un fraccionamiento de interés social que, aunque vendido en su totalidad, no terminaba por habitarse. Es de que la gente no quiere venirse a vivir por acá porque está muy peligroso, les explicó Pitufo gruñón a los recién llegados. El anciano vigilante de cuarentaytantos años, que apenas levantaba un metro treinta desde el piso y rengueaba al caminar, les mostró los espacios para habitar y, guiándolos hasta el patio y luego a través de la barda derribada para anexar la casa de junto, los que se usaban para otras actividades. Las puertas y ventanas tapiadas que evitaban la mirada de curiosos también impedían la salida el asqueroso hedor a perro muerto que llegaba desde todos los rincones, especialmente del agujero en medio de la habitación que conectaba con la cisterna. Te acostumbras con el tiempo, les dijo el vigilante. Esa misma noche empezaron a familiarizarse. Un operativo conjunto les obligó a trabajar con otras células para levantar, torturar, pasar a cuchillo y arrojar al agujero en cuestión a una docena de vendedores que habían decidido cambiar de proveedor. Hay que trozarlos y guardarlos pal fin de semana que los vamos a presentar por la caseta, instruyeron los líderes de escuadrón al Juancho, quien asintió sin mostrar la mínima emoción; confirmaron datos, instrucciones y claves entre sí, preguntaron por el número de efectivos, de vehículos y parque y todos parecieron conformes. Nomás se fueron los otros, el Juancho se dirigió a sus subordinados para que se apuraran con la encomienda, pa irnos a la chingada de acá. Pitufo gruñón dejó salir una risa socarrona y un ni lo más pendejos se quedan acá. Al día siguiente la tropa ya había allanado dos nuevas viviendas, más cercanas a la vía principal y al único depósito. ¿Se gana bien?, preguntó alguno a quien rápidamente se le invitó a dejar de pensar mamadas. Chucumbele fue el más pendejo que se quedó en la casa de seguridad para jubilar al Pitufo y ocupar su lugar ¿Te dio mucha guerra?, le preguntaron y éste nomás negó con la cabeza, mudo desde la desaparición de su carnal. Diariamente llegaban instrucciones que diariamente se cumplían. Desde rafaguear de manera preventiva las zonas en las que solían instalarse los punteros rivales, hasta levantar a empresarios o sus familiares para invitarlos a ponerse al corriente en sus aportaciones o simplemente para quitarle de encima unos millones. No fueron pocos los trabajos mugrosos, de torturar por días a pendejos para sacarles información que casi nunca tenían antes de dejárselo al Chucumbele para que se entretuviera despellejándolo, haciéndolo cachitos y empaquetándolos en bolsas de basura o hieleras de unicel. En tanto, el Juancho, su primo y dos cabrones más se movieron a un hotel al centro. Desde acá es más fácil moverse a bares, cantinas, restaurantes, taquerías, fondas, tienditas y tortillerías. Había una lista de lugares por visitar y recuperar el cobro. Una lista desactualizada, escuchó al Juancho quejarse de su trabajo por primera vez, mientras tachonaba un nombre en su libreta frente a una cortina de metal cerrada y con un anuncio de traspaso. La segunda ocasión fue cuando lo acompañó a entregar lo recaudado a unas elegantes oficinas en un elegante fraccionamiento, en donde un elegante mequetrefe no mayor de veinticinco años, con su camisita bien fajada dentro de unos pantalones entubados sobre unos mocasines calzados sin calcetines, recogió el efectivo, preguntó el monto, apuntó una cantidad menor y se agenció un fajo. Luego, mientras confirmaba la entrega por celular, les invitó a abandonar las oficinas con un desdeñoso barrido de su mano. ¿Y así quieren recuperar el respeto?, masculló el Juancho cuando arrancó la camioneta. Por otro lado, la paga semanal no era tan buena, apenas el doble de lo que ganaba plantado en un sitio reportando el movimiento, pero se compensaba con la sensación de poder, del arma en la mano y la violencia prepotente, del miedo a su llegada y el alivio a su partida. Además, estaba la certeza de drogas y putas, propias e incautadas, en esas noches francas, cuando le daba por imaginar que cada corrido, tradicional, alterado o tumbado, hablaba de él, contaban su historia, sus vivencias, y se desgañitaba cantándolos y a veces también, con sus compañeros, sacaba la escuadra para disparar al aire y despertar a los pocos vecinos de la casa de seguridad, y a sus perros, que respondían cada detonación con ladridos. La última bacanal duró tres noches y sus días. En esos momentos no se extrañó la falta de pitidos ni timbrazos en radios y celulares. No fue sino hasta que recibió el Whatsapp del Juancho que notó que ya llevaban varios días haciéndose pendejos. Lo llamó hasta el hotel del centro en donde lo encontró en su cuarto, solo. Recibió un fajo gordo enredado en una liga, que lo considerara un bono, le dijo su primo y él entusiasmado preguntó qué era lo que tenía que hacer. Nada, aguantar un rato. Las aguas estaban muy revueltas y chance y los mandarían a otro lugar. Pues déjame invitarte la despedida, le insistió al Juancho. Fueron al bar de confianza, en el que el gordo de la puerta les permitía ingresar armados, y pidieron una botella de Buchanan’s 18 y a todas las putas, con las se turnaron para bailar o intentar bailar salsa. Alguna retó su masculinidad y debió llevársela al privado para demostrarle lo contrario. Al regresar vio a su primo fumando ¿Vamos a pedir otra? La tercera, sería. Pero el Juancho ni lo peló, prefirió darle una chupada al cigarro. En la mesa vibraba el celular con una llamada del Chucumbele. Era la cuarta, observó, cuando ésta también se perdía. Golpes y gritos en la puerta le hicieron voltear en aquella dirección en el momento en que aventaban al gordo al interior e ingresaban tres fulanos disparando armas largas, primero hacia su mesa, luego al resto del lugar. Dos impactos, en pecho y estómago, lo tumbaron de su asiento. Después cayó el Juancho, con los ojos desorbitados tras explotarle la cabeza. Un nuevo golpe, ahora en la sien, le apagó la luz.
Debajo del árbol, en medio de la tierra desolada, le dieron ganas de llorar. Allá a lo lejos, entre el monte, en el lugar desde donde caminó, apareció lo que en un principio se imaginó una peregrinación. Se trataba de varias doñitas, totalmente cubiertas contra el sol, que caminaban en fila. Le pareció que canturreaban algo como una letanía, como arrullo para acompañarse o darse valor. Las más adelantadas enterraban varillas en el suelo seco y cuando una de éstas se sumió por completo, se detuvieron. Algo en las señoras le recordó a su má, a sus tías y demás viejas de la familia y se dio cuenta que las extrañaba. Quiso avanzar hasta el grupo que comenzaba a rodear la varilla hundida, pero sus piernas dieron de sí y se desprendieron por las rodillas, luego se le quebraron por la mitad los muslos y cayó de bruces. Sus brazos tampoco resistieron y se desarticularon por codos y hombros nomás tocar el suelo. Finalmente, el golpe directo piso desencajó su cabeza, que rodó entre el polvo con los ojos abiertos justo para ver la salida de la varilla y la reacción de las mujeres ante el olor a muerte que emanó del orificio.
- h
Octubre de 2025.
Este texto es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares, organizaciones, eventos y situaciones descritos son producto de la imaginación del autor. Cualquier semejanza con personas reales, vivas, fallecidas o con hechos reales, es pura coincidencia.
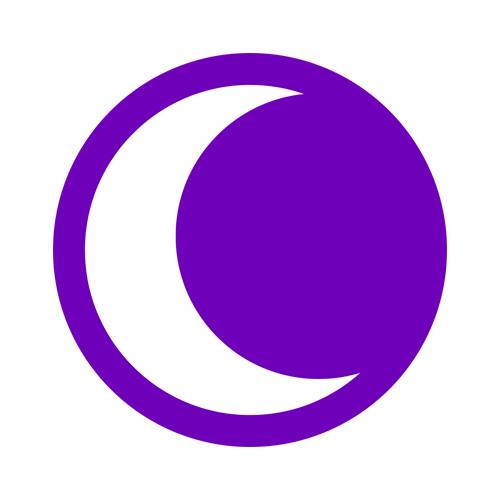
TE PUEDE INTERESAR: “Los muertos que caminan” https://www.deluna.com.mx/cultura/los-muertos-que-caminan/
¡SÍGUENOS EN REDES!
“LOS MUERTOS QUE CAMINAN”
— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) October 7, 2025
Paraíso infernal
Entrega 9https://t.co/0ENHhOCDCm pic.twitter.com/EwIqj0lxyn

